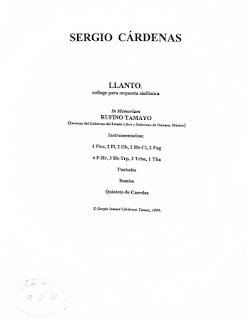El Jardín de la Unión, de Guanajuato, Gto.
Apenas unas semanas atrás, me contaron de una maratón musical (así le llamaron) en el que participaron alrededor de una veintena de grupos instrumentales y vocales, de diversas formaciones y provenientes de regiones tan remotas como el corazón de África o Asia. Ninguno de esos ensambles se presentó de manera simultánea con otro y cada uno participó alrededor de 25 minutos. Pregunté a quien me compartió esa experiencia, qué tanto recordaba, cuando ya estaba escuchando el grupo número dieciocho, de lo que había ofrecido el segundo grupo y si algo de lo ahí expuesto (alguna melodía, algún texto, algún ritmo) se había “anidado en su corazón” por mor de su fuerza expresiva o de su buena factura. “Nada”, fue la respuesta, a lo que yo pregunté cuál podría haber sido el sentido o justificación para haber estado ahí, a lo que en tono similar, me contestó “ninguna”. Comenté que vivencias como la reseñada, me parecían formas de escape, de alejar de uno mismo cualquier atisbo de realidad o de interioridad, que se trataba de algo que tenía como único propósito, el distraer a los asistentes de sí mismos a través de vivencias audibles aportadas por culturas autodenominadas “indie” o de resistencia (¿ante qué?) provenientes de diversos continentes, para que el “entretenimiento” no aburriera. Es decir, nada de lo ahí ocurrido (sucedió al aire libre en un paraje atractivo al sur de la capital mexicana) había quedado grabado en sus corazones de tal forma que a la vuelta de los días, pudiera surgir de forma espontánea en su memoria emocional o, al menos, geográfica , o que la vivencia musical los hubiera “marcado” de manera tal, que habría dejado una huella indeleble en su espíritu. Al parecer, lo prioritario no estuvo en escuchar la (supuesta) música, sino estar en el alboroto, al aire libre, junto a (miles) de personas que estaban ahí en las mismas condiciones. Además de esa inutilidad, todo había contribuido (quizá, gozosamente) a enriquecer el bolsillo de los organizadores del “numerito”, al que asistieron gente de los USA, Canadá, México, Centroamérica, etc.
La Gran Sala de la Casa de los Festivales,
de Salzburgo, Austria.
En otro texto, me he referido a una vivencia inolvidable que tuve en la Gran Sala de la Casa los Festivales de Salzburgo (Austria), sala que tiene una capacidad para más de 3,000 personas. En la ocasión referida, la Filarmónica de Berlín, conducida por von Karajan (1912- 1989), exponía un programa que se inició con el Divertimento KV 287, de Mozart (1756-1791), cuya pieza central es un Adagio, de cadencia lenta. Esa exposición, a más de cuatro décadas de acontecida, aún la recuerdo de manera vívida, elocuente, altamente expresiva, emocionante. Es cierto que hay asistentes a ese prestigiado Festival que van como resultado de una exigencia de status social. Pero es igualmente cierto que la gran mayoría lo hace por la exigencia personal de contar con vivencias únicas, de (quizá) incalculable valor artístico que forman parte de la oferta del Festival. La vivencia en cuestión, vivencia en la que la música (aquí sí lo era) no se oía por ahí mientras se hacía algo más importante, era la prioridad, la importancia misma. El Adagio referido se cuenta entre lo más sublime (Sublime, escribió I. Kant en 1764 en sus Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen (Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y sublime),“es aquello en comparación con lo cual todo lo demás es pequeño.”) compuesto por Mozart. Y ahí, en su tierra natal, los filarmónicos berlineses y von Karajan, desde que dio inicio el Adagio, fueron ocupando nuestro espíritu, nuestra respiración y el espacio mismo de manera tal que al finalizar (tiene una duración aproximada de 14 minutos), todos los que estábamos ahí exhalamos la respiración contenida con un notorio “Ah…”, como si nos estuviéramos desinflando, lo que reflejaba el grado de profundidad y vivencia que habíamos tenido durante la exposición de esa mágica pieza, que recorre un amplio espectro de territorios expresivos, un amplio espectro de las posibilidades (graves y agudas) de la tesituras instrumentales, que manda, que exige una disposición exquisita, precisa, fina, sensible, siempre expresiva de exponerla… ¿y también de oírla?
Cuando asistimos a un concierto clásico, ¿cómo escuchamos? ¿Qué escuchamos? No han sido pocos los comentarios que he escuchado en ese contexto, comentarios que oscilan entre la frivolidad y la profundidad, que son, ambas, válidas. “¿Oíste el pianissimo que consiguió el director de la orquesta?”; “¿qué te pareció el Do-agudo del tenor?”; “¿notaste el temperamento del director, cuya melena terminó despeinada?”… y así por el estilo. Otros comentarios pretenden manifestar la capacidad analítica del oyente: “creo que no se logró transmitir el proceso formal de la pieza: su clímax pasó desapercibido!”; “la solista en el concierto para piano, sólo aplanó teclas, no “le sacó” sonido al piano”; “las cuerdas se manifestaron cuidadosas, pero lo metales sólo “echaron montón”.
Desde décadas me pregunto eso, ¿cómo oímos cuando asistimos a un concierto de música clásica, sea orquestal, de cámara o de un solista? ¿Se trata de un entretenimiento? O ¿de un encuentro con la música? O ¿de un descubrimiento musical? Quizá antes deberíamos preguntarnos porqué asistimos a un concierto y si, en caso positivo, lo hacemos con la disposición a la escucha como una acción creativa. Mi convicción es que uno, como oyente, al asistir a un concierto clásico, debe asumirse como una página en blanco sobre la que la vivencia sonora que se escucha, empieza a narrar, a "escribir" su historia. Claro es que habrá tantas historias como oyentes en el concierto, pues, con seguridad, no habrá dos personas entre el público que tengan de manera exacta el mismo marco musical de referencia. Mi propuesta es que el oyente no debe intentar "entender" (lo que sea que eso signifique) lo que escucha pues, como ya lo decía T. S. Elliot en relación con la poesía: "la poesía comunica aún antes de ser entendida". Y así la música, liberada del yugo de la palabra, demanda la apertura auditiva para que uno entre en esa vivencia inmersiva del sonido y este, a su vez, ocupe nuestro interior: vivenciar, no entender, pues. En no pocos recintos se ha vuelto tradición el invitar al público a asistir a las conferencias de apreciación musical que se ofrecen antes de iniciar un concierto. Tengo para mí que esas acciones, si bien ayudan a acercar a los artistas con el público asistente y, de alguna manera, ubicar el contexto histórico, geográfica o político de las páginas musicales en referencia, no garantizan que, en efecto, sean de ayuda eficiente en la escucha musical. Con frecuencia, se toca de manera opuesta a la que se mencionó en la conferencia.

Una de las piezas musicales que plantean alta exigencia auditiva al público, es la maravillosa “Gran Fuga”, op. 133, para cuarteto de cuerdas, de L. v. Beethoven (1770-1827). Su exposición demanda semanas de preparación individual y en el ensamble; los cuerdistas requieren de total concentración para lograr compartir atisbos de la grandeza de esa tremenda obra. Un crítico escribió que “era tan incomprensible como la lengua china”! Pues bien: se refiere con frecuencia que el público vienés es un público culto, versado en la música clásica y que Beethoven es “de los suyos”. Cuando este portento se estrenó en Viena en 1826 (un año antes de la muerte de Beethoven), el público asistente, todos de la así llamada nobleza, fue abandonando la sala a poco de iniciar la exposición. Al terminar la obra, sólo en encontraban en la sala, los integrantes del cuarteto expositor y Beethoven. Esta poderosa pieza no es de las que, digamos, “acarician” el oído con dulzuras melódicas, etc., sino que nos convoca a escuchar a profundidad, a escuchar con atención, concentrando nuestros pensamientos y nuestro espíritu en lo que la obra “nos va diciendo”, es decir, no permitiendo que esa música suene mientras estamos pensando o imaginando algo “más importante”. Creo poder imaginar a los nobles asistentes al concierto de estreno de este cuarteto, profundamente decepcionados por encontrarse con que tenían que concentrarse a fondo escuchando la obra.
No han sido pocas las vivencias con las que la vida me ha privilegiado escuchando conciertos en los que su veracidad, su intensidad, su sensibilidad expresiva, por la congruencia expositiva y la contundencia de esa exposición, generaron en mí una energía empática con los expositores y con la obra misma. Esas vivencias devinieron en vivencias beatíficas. So pena de quedar en deuda al no mencionar algunas, me referiré a varias de ellas:
En el verano de 1973, recién llegado a Alemania (Munich), vi anunciados recitales de canto con dos de mis favoritos liederistas del momento: Hermann Prey (1929-1998) y Dieter Fischer-Diskau (1925-2012). Los recitales tuvieron lugar en la Sala Principal del Teatro Nacional, de Munich. Prey adquirió mucha fama cantando el “Fígaro”, de “Le Nozze di Figaro”, o el “Papageno”, de “Die Zauberflöte”. Desde el primer momento se nos mostró tal cual lo conocíamos: bonachón, desenfadado, irradiando calidez. Dedicó su recital a las baladas de Karl Loewe (1796-1869), que me descubrieron una intimidad musical finamente manifestada, lo que el público apreció de manera justa: tan arrobado y eufórico estaba, que “obligó” a Prey a brindarnos ocho (8) “encores”. Agradecí a la vida con tremenda emoción el haber estado ahí, aunque haya sido en la última fila del tercer piso. Con cada balada expuesta por Prey, mi corazón se regocijaba y se ensanchaba, sentía como si ese magnífico barítono estuviera cantando todo eso para mí.
Pero luego siguió Fischer-Diskau, en el mismo recinto, uno o dos días después, también ante una sala abarrotada. Para entonces, a mis 22 años, este ícono liederista alemán ya lo consideraba un símbolo del ideal de cantante. Fischer-Diskau había ya brillado como cantante en un sinfín de óperas y ya era muy reconocido como uno de los grandes liederistas de la historia. Ofreció un programa variado y exigente, con canciones (lieder) de algunos de los más conspicuos representantes del romanticismo alemán, a saber: Schubert, Brahms, Wolf y Schumann, en todo momento con rigor musical, con impecable dicción, con una entonación inmaculada, desplegando seriedad, una modulación vocal que parecía contener el universo mismo, que ora lo escuchaba junto a mi oído y luego a la distancia como si me hablara desde la eternidad. El público explotó en atronadores aplausos, incluso de pie, y ni sí logramos convencer a Fischer-Diskau que nos regalara algún “encore”. Recuerdo muy bien que salí de ese concierto casi levitando, tan emocionado me encontraba de haber vivenciado un concierto que me confirmaba porqué Fischer-Diskau era mi ”ídolo” del momento. En ninguna de estas vivencias, la música sucedió mientras yo hacía algo más importante.
En la primavera de 1977, viajé a Londres con mi muy querido amigo Claudio Maria Perselli (QEPD). Compartíamos el entusiasmo y el interés por asistir a todos los ensayos y algunos de los conciertos conducidos por Sergiu Celibidache (1918-1996) al frente de la London Symphony Orchestra, organismo al que retornaba tras haber estado ahí un cuarto de siglo antes. El programa: Suite Iberia (Debussy, 1862-1918), Tres Danzas de Petrushka (Stravinski, 1882-1971) y la Cuarta Sinfonía, de Brahms (1833-1897).
Sergiu Celibidache
Ya en el primer ensayo nos percatamos de la enorme tensión que generó Celibidache con la orquesta, en especial porque tras los primeros noventa minutos de ensayo, el Maestro apenas había logrado ver unos 30 compases del segundo movimiento de Debussy. Y después del descanso, las cosas no “mejoraron”: tras sesenta minutos, Celibidache apenas llegó a la tercera o cuarta variación del cuarto movimiento de la sinfonía. El desasosiego entre los atrilistas era muy notorio: “¿cómo es esto posible si este repertorio lo tocamos con mucha frecuencia?”, comentaban. Para colmo, el Maestro se dirigió a los atrilistas al término del ensayo. Entre otras “linduras”, comentó: “Cuando fui invitado a dirigir estos conciertos, me informaron que estaría yo trabajando con la mejor orquesta de Londres; tras escucharlos a ustedes hoy, no quiero ni pensar cómo han de estar las otras orquestas.”
De inmediato se armó una “revolución”: el representante de los atrilistas convocó ipso facto a una asamblea en la que, tras enconadas deliberaciones, se acordó cancelar todos los conciertos con Celibidache. Al ir a informar al respecto al empresario que había llevado a Celibidache, recibieron la respuesta. “Pues como ustedes digan. Sólo aclaro que si deciden cancelar los conciertos, me tienen que pagar el costo del boletaje de los siete conciertos programados con el Maestro, conciertos cuyo boletaje está vendido en su totalidad, y demás gastos.” Tan seguros como estaban de su decisión original, se dijeron: “pues así por la buena, sí tocamos.”
Lo cual nos regocijó mucho. A partir del segundo ensayo, ya con la orquesta en mejor disposición, empezamos a ser testigos de una transformación sonora y musical como pocas veces lo he atestiguado. El Maestro moldeaba el sonido, corregía arcadas, articulaciones de los alientos, los instruía sobre la fenomenología musical, con gran pasión abordaba las sutilezas de Debussy, lo circense de Stravinski y la gran línea, adusta y severa, del sinfonismo alemán encarnado por Brahms. Cuando finalmente pudimos escuchar en concierto el resultado de ese trabajo meticuloso y entregado de Celibidache, me dije: “Es la primera vez en mi vida que puedo decir que he vivenciado un concierto con “todas las de la ley.” Aún permanecen en mi memoria muchos de los momentos de esos históricos ensayos y concierto. Lo verdaderamente importante fue que la música la oímos, la escuchamos como lo más importante del acontecer en ese momento. Fue, en efecto, una vivencia beatífica.
Alguna vez escuché en la Gran Sala de la Fundación Mozarteum, de Salzburgo, Austria, en un estado de humildad, admiración y devoción, al gran pianista Friedrich Gulda (1930-2000) ofrecernos, de memoria, los dos tomos del “Clave (teclado) bien temperado”, de J. S. Bach (1685-1750). Toda una proeza, sin duda alguna. Gulda (quien había tenido como su única alumna a Marta Argerich), hilvanó con toda finura los Preludios y la Fugas de ese poderoso portento de la composición musical. Se mantuvo pianístico en todo momento (nunca fue un simple aplana-teclas), con ejemplar sobriedad expresiva, con una transparencia que nos permitía distinguir cada una de las voces de las piezas, manifestándose lírico o, incluso, religioso, cuando así lo inducían las piezas, o desplegaba tremendo virtuosismo con exquisitez. Recuerdo bien que tras la segunda velada (una para cada uno de los tomos), varios compañeros del Mozarteum, alumnos y profesores, nos encaminamos a comentar, con mucha admiración y arrobamiento, lo que Gulda nos había brindado, lo cual acompañamos con la típica Wein Schorle, que es una bebida de vino mezclado con gaseosa, muy popular en la región.

Friedrich Gulda
En junio de 1981, tuve el privilegio de dirigir el Coro y la Orquesta de la Radio Nacional Polaca, de Cracovia, Polonia. Pude tener varios ensayos con el muy magnífico coro, lo que había sido una de mis peticiones: nos las teníamos que ver con el poderoso “Un Réquiem Alemán”, op. 45, de J. Brahms (1833-1897), que es una de las piezas “más cercanas” a mi corazón. Con el coro y con la orquesta traté de trabajar con el mayor detalle musical, es decir, no de manera mecánica. El concierto que brindamos en la Sala de Conciertos de la Radio, también ha sido uno de los más memorables para mí. Además, estaba yo muy emocionado de contar con la colaboración de uno de los grandes barítonos polacos: A. Hiolski, a quien ya había yo podido admirar durante mi época de estudiante en los USA, cuando participó en las grabaciones y conciertos de “La Transfiguración de Nuestro Señor”, de Olivier Messiaen (1908-1992), en Washington, DC, en 1973. Al terminar el concierto en Cracovia, muchas personas del público pasaron a felicitarme al camerino. Veía yo por ahí, un tanto rezagada, a una señora que me pareció ya entrada en años. Se esperó para ser la última en felicitarme. Se acercó a mí y se fue directamente a tomar mis manos entre las suyas: llorando con mucha intensidad, empezó a besarme las manos a la vez que decía no sé qué. Me acompañaba en ese proceso el gerente de la orquesta. Yo, que ante la emoción manifestada por la señora, apenas podía articular palabra, le pedí que, por favor, me tradujera lo que decía la señora: “Que está profundamente agradecida con lo que sus manos han hecho esta noche con Brahms.” Y la señora seguía llorando y besando mis manos, ya no recuerdo por cuánto tiempo. Lo que sí recuerdo es creer haber sentido la intensidad energética de la señora al manifestar la conmoción que “Un Réquiem Alemán” le había causado. En cierto momento, dejó mis manos, me abrazó y se despidió. Fue otra experiencia beatífica.

En la primavera de 2024, compuse mi segundo cuarteto para cuerdas. Durante el proceso de composición, que duró alrededor de tres semanas, estuve involucrado con intensa emoción en la escritura de cada una de las voces, buscando respetar en todo momento su veracidad, su autonomía, la expresividad con la que esa veracidad debería (idealmente) de exponerse, rescatando la identidad sonora de cada uno de los instrumentos, buscando una escritura que, de manera inevitable, llevara a los integrantes del cuarteto, a “vérselas” con la veracidad emocional en la obra. Me cuestionaba constantemente si el público que estuviera en el estreno de la pieza, no haría lo mismo que hizo el que asistió al estreno de la “Gran Fuga” beethoveniana. Si eso llegara a pasar, ¿cómo habría yo reaccionado? A la par de esas elucubraciones, pasé mucho tiempo en la búsqueda de un título para la pieza. Al involucrarse como oyente con la obra, el oyente experimenta que algo sucede en su interior energéticamente, que algo le “mueve”, que la vivencia auditiva le provoca que abra bien sus oídos para que se pueda involucrar, que aunque se encuentre sentado entre el público, esa vivencia deviene (debe devenir) en una en la que tiene la sensación de que se trata de algo muy personal, muy adentro de sí mismo, muy conmovedor y cautivador.

Página 17 del manuscrito de
"Quiero sentir cómo me escuchas"
En suma, anhelo con fervor que la asistencia a un concierto de música clásica, aunque haya sido compuesta en fechas recientes, devenga en una vivencia que deja huella en la memoria y corazón del oyente, una vivencia que demuestre que pese a su fugacidad, la música no es un simple objeto de consumo de naturaleza desechable sino que es una expresión con tremenda carga de veracidad y energía que deja una huella poderosa en nuestras vidas, lo que convierte a esa fugacidad en un atisbo de eternidad. Confío en que el oyente ha estado ahí en respuesta a una exigencia interior, a una necesidad de llenar sustancialmente oquedades emocionales que nos causa la cotidianidad.
Después de recurrir a varios títulos ( mi obsesión por definir este punto, hacía que algunos de esos títulos me aparecieran en sueños), finalmente me decidí por “Quiero sentir cómo me escuchas”, porque, en efecto, es lo que deseo con fervor.
Sergio Cárdenas, en 2023
(C)SergioIsmaelCárdenasTamez; Ciudad de México, el 9 de junio de 2024.
* Premio Nacional de Artes y Literatura 2021 (Gobierno de México); Premio Nacional de Arte y Cultura Eduardo Loarca Castillo (Universidad Autónoma de Querétaro); Doctoratus honorem (Conferencia Internacional de la Comunidad Universitaria); Premio Nacional de Arte y Cultura, 2023 (Mil Mentes por México Internacional).